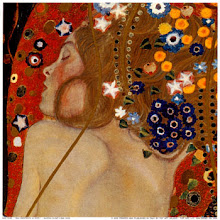Era una fría y brumosa noche donde la luz se desparramaba y goteaba a través de la neblina desde la luna; transcurría algún día, un día del cual no podría tener certeza, tan solo afirmar su carácter intrascendente y fútil. Estaba casi convencido, por alguna extraña fuerza de la monotonía, de que terminaría de igual manera que cientos de crepúsculos ya vividos: meramente en la parsimonia de la nada, productora del todo.
Marchaba con la poderosa fuerza de lo conocido; el mareador e hipnótico cantar de lo cotidiano y esperable… lo obvio. Sin embargo, muy pronto, súbito y repentino; como un golpe directo a mis pensamientos; la puerta comenzó a sonar.
¿Qué visitante habrá atravesado la congelada rivera plutónica para visitarme? ¿Quién osa interrumpir mi ritual de la paciencia? –solemnemente, me pregunté–.
Me levanté, lento y calmado del negro sitial donde estaba arrellanado observando a través del vidrio empañado cómo fluía el viento y la lluvia a través de las hojas. Caminé pausado, pero con seguridad, hacia la puerta, ese rincón sombrío desde donde había surgido aquel ominoso ruido que se atrevió a importunarme.
Luego de atravesar la húmeda antesala que me separaba de ella, detuve mi paso, y con serena voz interrogué: ¿Qué visitante ha atravesado la congelada rivera plutónica para visitarme? ¿Quién es el que osa interrumpir mi ritual de la paciencia? –Pero ningún sonido emanó de aquel lóbrego otro lado…–
Dubitativo y molesto, repetí aquella secuencia de preguntas inquisitoriales, esta vez invadido de cólera y fuerza: ¿¡Qué visitante ha atravesado la congelada rivera plutónica para visitarme!? ¿¡Quién es el que osa interrumpir mi ritual de la paciencia!?... –Pero solo retumbó el silencio, ¡silencio y solo silencio!–
Mi mente comenzó a divagar con frenesí, locura y sin contemplación. Debía abrir la puerta – ¡había sonado, aunque débilmente, después de todo! –, pero aquel sórdido y siniestro mutismo era amenazador, incluso para alguien destacado e insigne como yo. Era como el lobo que calla justo antes de caer con mortal mordida en su presa.
¡Me sentía acorralado! ¡La mudez me golpeaba! Pero, a la vez, en mi naturaleza adquirida estaba el no poder obviar algo que ya había dado como cierto; ¡no podía no abrir el infame pórtico!
Estaba arrinconado; no quedaba otra opción que abrir, hacer frente a lo desconocido que deparaba tras esa nebulosa línea.
Con ímpetu y atrevimiento, recabado desde lo más hondo de mí, abrí de sopetón aquella gran y vieja estructura de ébano; y como corriente manando desde el cielo, lo inexplorado e incorpóreo tomó forma…
Ante mis ojos se erigió un pequeño muchacho. Desnudo, de nívea piel, largos cabellos y rasgos delicados. Su fino y elegante rostro me indicaba que no debía tener más de quince años, ¡La juventud rezumaba de él!
La ira desapareció espontáneamente junto a la intriga; era imposible no seducirse y compadecerse de aquella bella y pura figura; la Belleza se presentaba ante mí.
El diálogo se hizo innecesario; nuestros ojos hablaban por nosotros; simplemente lo convide a pasar. En aquel momento, ya no importaba quién hubiese sido el que llamó a la puerta –ya que de inmediato inferí que un lozano y virginal muchacho no habría tenido el valor de prorrumpir de aquel tosco modo; en la tarde calma de un hombre sobrio y adusto-.
Lo guié hasta una alcoba; se veía cansado y era menester que recuperase su vitalidad. Lo acompañé hasta los nobles y exquisitos aposentos, en donde yacía un lecho ya dispuesto. Y allí, recostó su frágil y menudo cuerpo, sin mediar palabra.
Y en el mismo instante en que su presencia acarició las mullidas cubiertas; sus ojos se cerraron. Había entrado ya en un onírico camino; la misma ruta por la cual creí vino.
Con la misma celeridad; me retiré de la habitación; ¡no era digno de quedarme admirando tal figura, la efigie de la perfección! Meramente, caminé de vuelta a mi fastuoso sitial; que me esperaba caluroso y ávido, siempre amable a envolver mis negras vestiduras.
Me senté nuevamente; sumergiéndome en el cantar del arroyo que rodeaba la construcción que me albergaba.
Había sido guiado ya por demonios y libros; no quedaba más en mi vida que regocijarse con el placer de los coros letárgicos y sempiternos que me ofrecía la naturaleza; la naturaleza como extensión de mí.
De esta manera es como pasaban los días; no era necesario ya inventar la Belleza ni contemplar exterioridad; no había misterios.
Y escuchando este circular cántico, mis sentidos se fueron perdiendo, cada vez más. Toda noche era igual, ¿qué más daba?, no era yo el que se dormía; era el río el que se cansaba. Lentamente, el sueño me fue atrapando, hasta que mi cabeza se movió despacio hacia adelante, indicando mi ineludible desvanecimiento.
No fue un estrépito ni una sensación la que me despertó. ¡Sino que una visión! Un espejismo, de lo que era inevitable de ver; una objetivación con la que podía interactuar, no importando si estaba supuestamente dormido o no.
¡Era él! El doncel que había arribado a mi hogar. Desnudo, trasluciendo su magnificencia; se acercó, sin tiempo; llanamente ya estaba a mi lado. Posó sus suaves y hermosas manos sobre mis hombros, retirando artificiosamente la negra y suntuosa camisa que me cubría.
Así, un musculado y tallado cuerpo, que sin embargo reflejaba el nefasto legrar de los años, quedaba expuesto a sus penetrantes ojos azules. Me sentía diminuto estando enfrente de aquella elevada y sublime mirada.
No había palabras, tampoco distancias: éramos conciencia, éramos pensamiento, éramos materia.
De súbita forma, como si hubiese entendido y comprendido algo nuevo; como si mi Ser hubiese sido refundado; mi cuerpo comenzó a moverse con voluptuosidad.
Me levanté impetuosamente, de lo que creía era el sillón donde estaba. Así hallándome cara a cara con el hermoso joven.
De ágil modo, todos mis ropajes fueron extraídos, quedando a la par –solo en términos cuantitativos– y en armonía con mi acompañante y, ahora, guía.
Silente y sigiloso, me agaché levemente, para poder cosechar aquellos rojos labios que se me ofrecían, como cual fruta madura en la primavera. Y al poder, por primera vez desde que lo había visto, habido tocar esa angélica presencia, mi cuerpo y conciencia se remecieron en ensueño.
Sus dedos me respondieron entrelazándose y acariciando mis muslos, lo que provocó que mi miembro laxo y débil destilara el vigor, aquel perdido en mí desde que adquirí el conocimiento de lo prohibido, en alguna lejana y olvidada época.
Con afán e intensidad, en un casi inopinado movimiento, quedé en tal posición que podía apreciar su espalda, de la cual nacían idilios de serafines; sus piernas largas y delgadas, así como su trasero perfecto y redondeado; todo acompañado del destello de su excelsa piel. Lentamente caminé junto a él hacia el asiento (que solía acompañarme, aquel en el que se me había ido la vida) para recostarlo boca abajo.
Su piel, su respiración, sus gloriosos genitales, su cabello, todo era una dádiva que aparecía como el nepente de los más grandes dioses.
Nuestras teces se fundían, el calor era Uno. Me recosté gentilmente sobre su dorso, a la vez que mi bálano manaba fuerza y se acercaba a disfrutar del sumun de la mundanidad y lo, supuestamente, efímero.
Estaba encandilado con su azabache cabellera, la cual caía y brillaba grácilmente a través de todos los surcos que abría en el aire. Y luego de recorrido húmedos meandros, de pronto, me sentí rodeado de la más etérea e inefable presión que jamás haya sido imaginada.
De inmediato supe que ni el estro del parnaso hubo podido conocer esta explosión de sensualidad y erotismo. ¿¡Qué era esto!? ¡Mi infinito conocimiento no podía dar asidero a algo tan inexplicable!
Mas por sobre el mar de interrogantes que eclosionaba en cada tintinear del reloj, como compelido a soslayar los pensamientos, lo palpable se presentaba como ineludible, irrevocablemente, no quedaba más que entretejernos en una sinuosa cadencia de movimientos cíclicos. Y así, comenzamos a movernos, mientras yo me perdía dentro de él.
En cada calurosa embestida, enigmáticamente, destellos y pasajes de múltiples vivencias se aparecían y centelleaban ante mí; y a su vez, el placer era cada vez más grande; casi exhalaba por todos los poros de mi cuerpo.
Él, sutil y embozadamente, pasó sus manos hacia la posterior parte de mí; haciéndome casi explotar en un torrente de verborrea sexual; compeliéndome a perderme en el furor de su entrepierna.
¡Demasiado... indecible en realidad! No podía contenerme más, a la vez que me acercaba cada minuto a caer extenuado en el goce, exangüe de vida, más pensamientos pasaban a través de mí; como un torbellino monstruoso que se acrecentaba. ¡El conocimiento, los demonios, el fluir, el Uno, yo, el Ser, la Nada, la tensión, el dolor! Todo se hacía palmario y patente nuevamente, de inextricable manera, ¡no era concebible!
Era imperioso desenredar aquella cadena de la cual estaba pendiendo ahora mi existencia; pero como haciendo patente mi carácter incompleto, estaba sojuzgado a descargar toda mi esencia dentro de él; presuroso, mi ritmo se tornó frenético y vehemente, mis pensamientos se sublimaban y alzaban inalcanzables; sentía sus carnes acariciar mis entresijos, fulgía como diamante, hasta que inexorable... perdí la conciencia de mí.
Al abrir los ojos, aquel bello hombre que había llegado a mi hogar un frío ocaso estaba de pie, aún desnudo, junto a mí. Nos encontrábamos rodeados por un ocre páramo desolado; el cual, no obstante, transmitía el silencio y las voces del mundo; y en él fluían las letras y la sangre.
A pesar de su desnudez; no había formas ni multiplicidad; él era el reflejo de mí; y yo me encontraba encerrado en sus párpados. Allí, en aquel relegado lugar; por primera vez, una palabra emergió de su boca; un breve respiro imperceptible por la humanidad: “Aquí”.
Inocentemente un solemne ósculo selló el tiempo. Y en aquel fugaz y eterno momento, descendió el fuego que había estado prisionero del saber desde la -mi- eternidad. Aprehendí y comprendí a la Belleza. ¡Los dioses la habían traído a mi puerta, un obsequio de la sabiduría y la aflicción!
Nos besamos, fuimos el Uno, fuimos-en-la-totalidad, nos fundimos en el infinito.
sábado, 27 de agosto de 2011
Belleza
jueves, 10 de marzo de 2011
Noches que lloran olvidadas
Pareciese que la noche se despierta
Con la lágrima hundida,
Cuando nos legran los aullidos más oscuros.
Cual pozo podrido se derrumban las palabras,
Y entre arañas maldecidas, el silencio retumba
Reclamándonos en el fulgor más ciego.
Como en el bosque lóbrego y sucio
Salpican y se tornan en licores caídos nuestros deseos;
Cuando las manos que nos acarician se pierden
Y nos rozan, tal grito en pócima escupida.
Chacales y hienas rampantes nos atiborran de ecos
Cuando golpeamos las paredes
En donde hemos tirado la esperanza…
Noches que despiertan desoladas,
Mientras el cañamazo desquebraja nuestro espíritu.
Cuando nos observan ojos sibilinos y desdeñados que prefieren no ver.
Y como el tósigo más infame
Nos ahogamos y quemamos con el planto que se escurre,
Cuando sus miradas inertes nos abandonan.
Y nuestros gritos se empañan de dolor.
Cae la lluvia
Y la ponzoña nos inunda al vernos siempre; solos,
El mismo rincón sombrío en donde vertimos nuestros llantos
Tal lirios embadurnados de tinieblas
Nuestras huellas horadan el recuerdo.
Como nefasto crisantemo vamos liando el silencio.
Noches en que despertamos…
Y el sábulo infecto nos cubre y arrulla,
…Cuando el único testigo es nuestra pena infinita...
lunes, 7 de marzo de 2011
Crepúsculo de un “Como quisiera”
Cómo quisiera hoy:
Ser el arrullo entre tus brazos
Navegador de tus lagos subterráneos,
El sonido que destroza tu callar.
Orfebre de tu espalda solitaria
Pastor de los llanos olvidados,
El fabricador de tu temblor,
El que abraza tu sombra en la fragancia nocturna…
Pero el sonar del tiempo me avasalla
Y tus gráciles hombros se esconden tras nebulosas;
Mi letanía se ahoga en magras oscuridades
Porque las fieras han decidido salir a jugar.
Y es como si el valle que te atraviesa
Se inundara con la seda enconada,
Tal si la cascada que baja a sorbetones
Se congelara como el lamento mañanero.
Ya que el eterno cantar no quiere callar,
Se incinera la tarde quizás;
Y las bestias siguen comiendo mi calle…
Encontraremos los vestigios de la carroña relegada.
Tus ropajes que se inmolan… ¡Ah cómo quisiera!